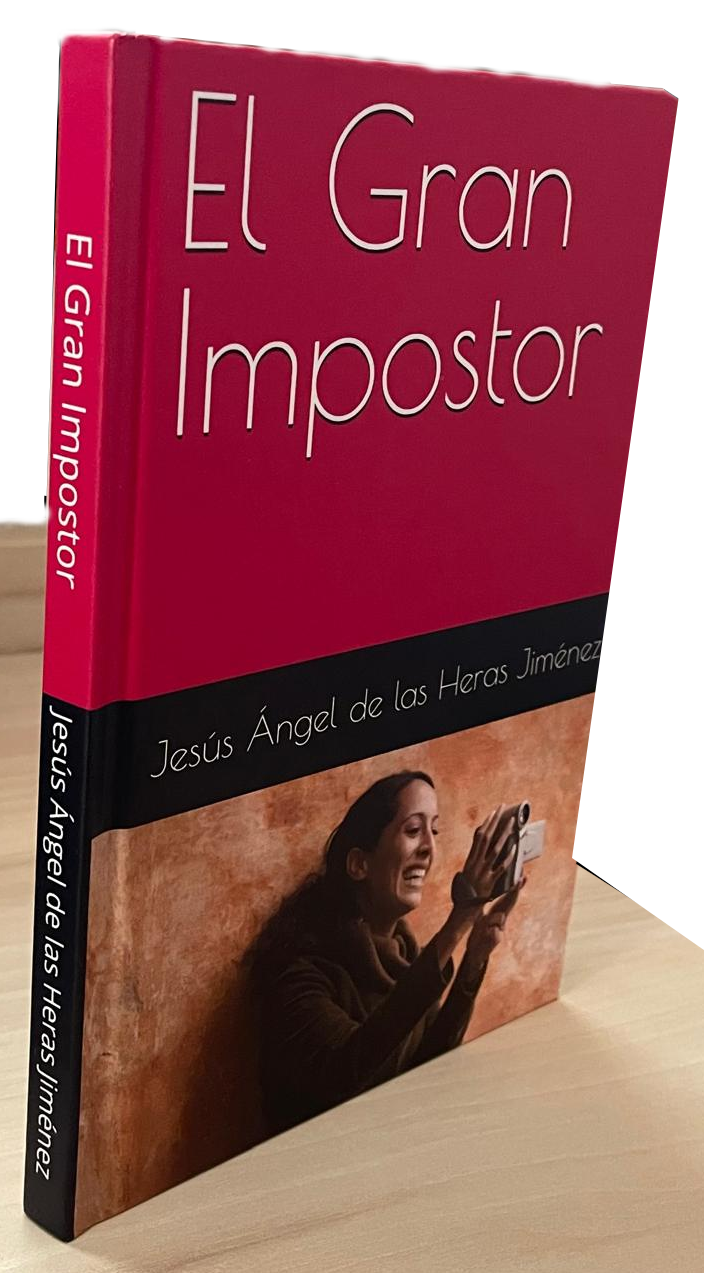
William Webb es un albañil inglés que consigue un visado para hacer turismo en el famoso País del Sur del que tanto ha oído hablar.
Desde su llegada al país ve por qué es tan peculiar, y se va transformando su visión del mundo y de lo que será su vida en lo sucesivo a través de las conversaciones con los amigos que va haciendo, y sobre todo con lo que va viendo sobre los usos y costumbres de aquella gente tan peculiar, que otrora pertenecía a tres países, hasta que decidió que el país le pertenecía a ellos.
Aquel coche no era muy grande, pero le sobraba para lo que pretendía hacer. Su pequeño maletero podía albergar su maleta y alguna cosa más que se traería de recuerdo.
Tomó la llave que le ofreció Yolanda, y se introdujo en el vehículo. Pero aquel cacharro tenía el volante en el otro lado. Enseguida recordó que en este país se conducía por la derecha, al revés que en el suyo, así que el volante tenía que estar a la izquierda, para controlar mejor el tráfico. Intentaría conducir por la derecha...
Arrancó y salió a la carretera. Pensaba que aquel país estaba lleno de autopistas, pero no las vio por ningún lado. El tráfico era muy escaso, y la carretera que unía Málaga con Sevilla o con cualquier otro lugar tenía solo dos carriles: uno para ir y otro para volver. No vio ningún signo de limitación de velocidad, por lo que puso aquel cacharro a la máxima de que era capaz, que fueron cien kilómetros por hora. Pero se asustó un poco cuando se cruzó con un camión, y redujo la velocidad a unos prudentes 70, así que tardó un poco más en completar los 200 kilómetros que separaban ambas capitales: algo menos de 3 horas.
Le extrañó ver que podía aparcar junto a la Catedral, sin problemas. No vio carteles que se lo prohibieran, aunque la verdad es que había muy pocos coches. No dio con el mecanismo para bloquear las puertas, así que salió del coche para visitar la ciudad sin bloquearlas. Cuando volvió, al cabo de varias horas, vio que su coche seguía allí, sin que nadie se lo hubiera quitado, lo cual le extrañó mucho. En Inglaterra, se dijo, a los diez minutos se lo habrían llevado, a pesar de que allí hay muchos más coches per cápita.
Si, había sido una visita muy interesante. Había comido en un restaurante típico a base de pescaíto resién traío de Cadi, como el dijo el camarero. Luego se había visitado la famosa torre, la Giralda, a cuyos balcones superiores llegó no sin trabajo a través de la serie de rampas que conducen a ellos. Desde allí sacó varias fotos con su teléfono, para mandar a sus amigos, y que se murieran de envidia. Luego se dio un paseo hasta la Torre del Oro, así llamada porque se guardaba allí el que se traían los conquistadores de América desde el siglo 16, y luego el barrio de Triana, donde guardaban la Virgen de la Macarena —en realidad llamada María Santísima de la Esperanza Macarena Coronada— de Sevilla desde hacía varios siglos.
Volvió al coche después de merendar en una cafetería cercana, y tras repostar en una gasolinera, emprendió el camino de regreso. Pero, claro, se le hizo de noche en ruta. No estaba habituado a hacerlo tan tarde, y lo lógico habría sido parar en algún pueblo y dormir en ruta, en un hotel, pero se dijo que quería dormir en la bella ciudad de Málaga, y por eso continuó, pero lo hizo más despacio y con cien pares de ojos, como se decía en este país.
Hasta que sucedió la tragedia: vio de pronto dos luces que se le acercaban muy deprisa, y sus reflejos condicionados le jugaron una mala pasada: se ciñó a la izquierda por instinto, y el vehículo que venía de frente, un camión articulado, le tocó la bocina de modo insistente, por lo que él acabó fuera de la carretera, a medida que el camión se alejaba. Saltaron los seis airbags de que disponía el vehículo, y tras comprobar que estaba bien, sin nada roto, salió del coche. Tenía dos ruedas reventadas, y el morro hecho un acordeón. Probó a arrancar, pero el motor estaba muerto.
¿Y ahora qué hago yo?, se dijo.
Buscó los papeles del coche, pero además de la lista de características y el contrato de alquiler, no encontró nada más. ¿Cómo era posible que el coche no estuviera asegurado? En lugar de un teléfono de la compañía aseguradora, encontró una tarjeta del hotel.
Desconsolado, llamó por teléfono a aquel número, y le contestó Adrián.
Tras unos segundos de espera, oyó la voz familiar de la directora del hotel Durán:
Will le resumió en breves palabras y voz contrita lo que le acababa de ocurrir.
Aquella gente era muy eficiente, pues treinta minutos después apareció una grúa, que se llevó el vehículo y al conductor hasta el siguiente pueblo, la Puebla de Cazalla. Allí le esperaba un taxi, que le llevó a Málaga.
El chófer era un joven muy majo, que sabía inglés y le dio conversación durante todo el camino.
Tardaron algo más de una hora en llegar al hotel.
El taxista sonrió. Le deseó buenas noches, y salió a hacer otro servicio.
Tanto le insistió, que tuvo que transigir. Supuso que aquella mujer no quería tener problemas porque se le muriera nadie en el hotel.
El botones, un chaval simpático llamado Manuel que hacía este trabajo solo los veranos, pues aún estaba en edad escolar, le contó algunas anécdotas del colegio al que todavía iba —pues tenía quince años—, que a Will le parecían increíbles, pero divertidas.
En el hospital le hicieron varias pruebas, entre ellas un escáner y un análisis de sangre, y otro de orina.
Aquello preocupó mucho a Will. Tanto, que tomó el frasco de pastillas que el galeno le ofrecía.
Preocupado, volvió al hotel. Ya no prestaba tanta atención a Manuel, que siguió hablando sin parar un rato, hasta que vio que el inglés no le hacía caso, sumido en sus pensamientos.
Al llegar al hotel, no vio a Estrella en la recepción. Allí seguía Adrián. Pasó por delante de él y se fue directo al comedor, donde se consoló con una sopa de cocido y un mero a la plancha, coronando la fiesta particular que se dio con un plátano con helados, que en su pueblo llamaban banana split, o sea plátano rajado, porque la verdad es que estaba cortado a lo largo.
Después subió a su habitación, y se cayó en un sueño pesado que le duró hasta el día siguiente, a las diez de la mañana. Se fue al balcón, desde el que se divisaba el puerto, y un poco más allá el mar.
En el muelle Uno entraba en ese momento un crucero, una nave enorme que alojaba a miles de pasajeros. No se le había ocurrido nunca hacer un crucero. Aquella gente estaría solo unas horas en la ciudad, pero no tuvo que esperar cinco años para entrar en el país, como él, aunque era cierto que solo unas horas. Luego le informarían de que procedía de Cartagena, pues estaba haciendo un crucero por el Mediterráneo, y que antes de la ciudad murciana había tocado en Barcelona y Valencia, procedente de Niza.
Sí, el mar le gustaba, pero nunca había viajado en barco. Los cruceros eran muy caros, pero podría ahorrar lo suficiente para hacer uno en el futuro. También se preguntó si los naturales del país podrían hacerlos. Estrella le había dicho que sí podían ir al extranjero de viaje, en vacaciones, pero no le dijo cómo.
De pronto sonó el teléfono. Era su amiga, la directora.